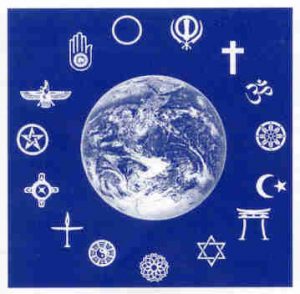Ser | Tribuna
Restableciendo puentes
Juan María Tellería Larrañaga>> El mundo contemporáneo en que nos ha tocado vivir se caracteriza, frente a otras épocas de la historia, por las múltiples iniciativas que ha venido contemplando para unir a los seres humanos, en vez de separarlos.
Si hasta comienzos de la centuria pasada la tendencia general de pueblos e instituciones parecía haber sido la de colocar barreras y delimitar fronteras, a partir de la Primera Guerra Mundial se diría que se ha procurado invertir esa tendencia. Un ejemplo de ello han sido, además de la efímera Sociedad de Naciones, toda una serie de organizaciones de ámbito mundial, como la ONU, la OTAN, la EFTA, el COMECON, la CEE y tantas otras asociaciones de tipo político, militar o comercial como hemos conocido desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. Que hayan logrado su objetivo o no, es otra historia, pero ahí están la mayoría de ellas intentando llevar adelante las misiones para las cuales fueron concebidas.
Pero si hay un terreno en el que las diferencias entre los hombres se marcan con especial vehemencia, ese es el ámbito religioso. Las diversas creencias que existen en el mundo definen e identifican a los diversos grupos humanos, en ocasiones con mayor intensidad emocional que la pertenencia a un pueblo o una etnia determinados. De ahí que, como tantas veces se ha dicho, las guerras religiosas sean las más crueles y las que mayores evidencias proveen de los instintos más agresivos de nuestra especie: pelear en nombre de Dios parece dar carta blanca a todo tipo de sevicias y atropellos a la dignidad de las personas.
De ahí que la iniciativa del papa Francisco de participar en la conmemoración de la Reforma Protestante este pasado 31 de octubre en la ciudad de Lund, Suecia, en el marco del oficio celebrado en la catedral luterana de esa localidad, y en presencia de dirigentes religiosos de las principales denominaciones cristianas, haya sido un paso de gigante en la ardua tarea del diálogo hacia la unidad de los cristianos. Si hacemos un poco de historia, hemos de reconocer que el cristianismo, lejos de los ideales de su gran Fundador, desde el primer momento evidenció divisiones y fragmentaciones a veces irreconciliables. Ya la antigüedad nos da testimonio de una iglesia marcionita y un movimiento montanista, separados del tronco general desde el temprano siglo II d. C., así como otros cismas que cristalizaron en diferentes grupos organizados: donatismo, novacianismo, arrianismo, monofisismo y nestorianismo, principalmente. En la Edad Media se produce el gran cisma de Oriente, separando las iglesias ortodoxas de la Iglesia universal con sede en Roma. Y en el siglo XVI la cristiandad occidental vive la Reforma como un nuevo desgarramiento interno, que a su vez generará diversos grupos, distintas denominaciones, cada una con sus tradiciones, su teología y sus énfasis particulares, sin que la Iglesia católica fuera inmune a la tendencia divisoria: jansenistas, galicanos, viejos católicos y otros movimientos rompen, de manera más o menos abierta, la unidad. Ni siquiera los comienzos del movimiento ecuménico, de clara inspiración protestante (anglicana y luterana en sus comienzos), son demasiado gloriosos: a los anatemas católicos se une la condena casi unánime de amplios sectores del mundo protestante, especialmente los vinculados al mundo evangélico. El camino hacia la unidad, es decir, hacia el diálogo y el respeto y reconocimiento mutuo, sin repulsas, sin temores, sin prevenciones, no ha sido fácil hasta hoy. Aunque las iglesias protestantes históricas (luteranos, reformados y anglicanos), los ortodoxos y amplios sectores católicos romanos a partir del Concilio Vaticano II, se hayan mostrado abiertos al diálogo y al restablecimiento de relaciones, son demasiados los grupos cristianos e iglesias de nuevo cuño, especialmente las sectas, que lo condenan abiertamente.
Ningún camino, por difícil que sea, se puede realizar sin un primer paso. El protestantismo histórico ya lo dio a comienzos del siglo pasado. Ahora lo ha dado, por primera vez en la historia desde el siglo XVI, un pontífice romano.
Ningún camino, por difícil que sea, se puede realizar sin un primer paso. El protestantismo histórico ya lo dio a comienzos del siglo pasado. Ahora lo ha dado, por primera vez en la historia desde el siglo XVI, un pontífice romano. Contemplar la Reforma como un movimiento cristiano, no “herético”, valorar sus aportaciones y reconocer la trascendencia del monje agustino Martín Lutero, su iniciador, hubiera sido algo impensable para un obispo de Roma de hace unas décadas.
Ello significa que el establecimiento de buenas relaciones y, sobre todo, de cooperación entre las iglesias cristianas no es algo imposible o impensable. Al contrario. Y que los creyentes de las distintas denominaciones seguidoras del Nazareno pueden volver a considerarse hermanos, no enemigos, cada cual con sus ritos y liturgias, sus tradiciones propias, su teología, cosas todas ellas que, en su diversidad, enriquecen el conjunto.
El papa Francisco y los dirigentes protestantes reunidos en Lund han dado, así, el buen ejemplo de que es posible volver a tender puentes que unan en vez de cavar abismos que separen. No estaría nada mal que otras figuras públicas, y de otros ámbitos, tomaran buena nota, para el bien del conjunto de nuestra gran familia humana.
Foto: Protestante Digital.
Imatge: Internet.